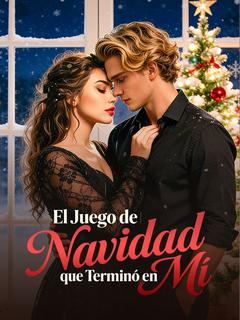Abra la aplicación Webfix para leer más contenido increíbles
Capítulo 2
Después de aquella noche, Leo no volvió a contactarme.
Entró como un loco, dejó marcas en mi cuerpo y luego se marchó sin decir una palabra.
Que todo se rompa así también está bien. Lo tomaré como si solo hubiera sido un sueño de primavera.
—Iris Beltrán, ¿por qué te escondes aquí en la fiesta de celebración?
Lia se acercó con dos copas en la mano y me guiñó un ojo: —Leo acaba de preguntar por ti. ¿Todavía siguen peleados?
Mi corazón dio un salto violento. —¿Él vino?
—Apenas llegó, lo primero que hizo fue preguntar si ya habías llegado. Debería dedicarse a la actuación.
Quise escabullirme por la puerta trasera, pero ya era demasiado tarde.
La multitud se abrió de forma automática, dejando un pasillo. Leo avanzó hacia mí, con un suéter negro y jeans.
La combinación más simple y, aun así, letal. Todas las miradas se clavaron en él.
Todas menos la mía. Yo solo miraba las burbujas en mi copa, rezando para que no me viera.
Se detuvo frente a mí.
—Tenemos que hablar. —Su voz atravesó la música y me golpeó directo en los oídos.
La gente nos cedió espacio. Yo solo rogaba en silencio que mañana no me atacaran sus fans por esto.
Leo se apoyó de lado en la barra, golpeó suavemente la superficie con los dedos y luego sacó una cajita.
Fue directo al grano: —Este es el regalo de Nochebuena. Pensaba dártelo esa noche.
Sentí que la cara me ardía de repente.
Los recuerdos se activaron sin control.
Su temperatura, su respiración, sus manos, y él obligándome a llamarlo Amor...
Mi voz salió tensa: —No lo quiero. No te preparé ningún regalo y tampoco pienso aceptar el tuyo.
Giró la cabeza hacia mí. Su mirada estaba en calma, demasiado:
—¿Por qué?
—No quiero tu regalo.
—Y además, lo de esa noche fue un malentendido.
Escupí esas palabras entre dientes.
Su ceño se frunció cada vez más: —¿También fue un malentendido que me correspondieras con tanto entusiasmo?
No supe qué responder, el corazón me golpeaba el pecho con fuerza.
Seis meses atrás, durante aquella discusión, sentí lo mismo.
En su mansión, escuché por casualidad a su padre, el político, hablando con unos parientes.
Decía que, para allanar el camino de Leo, hacía falta un matrimonio estratégico que le diera estabilidad, y que la familia Morales no estaba mal, con una hija llamada Elena.
Después vino el baile. Elena, con un vestido carísimo, invitó a Leo a bailar delante de todos.
Yo estaba en un rincón, con el postre que él me había puesto en la mano minutos antes, diciendo que lo había comprado de paso.
Poco después, él empezó a planear emocionado el viaje de graduación y me preguntó a dónde quería ir.
Yo respondí: —No somos del mismo mundo.
Todavía recuerdo su expresión.
Primero, sorpresa; luego, incomprensión, y después, frialdad.
Me miró fijamente: —¿Qué quieres decir?
Quería decir que mi familia estaba en la ruina, que no estaba a su altura, que no tenía dinero para jugar a su juego. Quería que se alejara de mí, que no me dejara hundirme más.
—¡Leo! —Una voz clara interrumpió el momento.
Era Elena. Rubia. Bajo la minifalda ajustada, unas caderas llenas y provocadoras.
Actuó como si yo no existiera, se aferró a su brazo y presionó el pecho contra él:
—Te estuve buscando por todas partes. Todos te están esperando para el discurso.
Su voz era dulce, pero sus ojos me recorrieron de arriba abajo.
Leo no se movió. Su mirada seguía fija en mí.
Yo me quedé clavada en el sitio. Con la voz flotando en el aire, dije: —Que se diviertan.
Me di la vuelta y me fui. Los pasos me salían inestables; no sabía si era por el alcohol o por el corazón roto.
De verdad, no tengo ninguna dignidad.